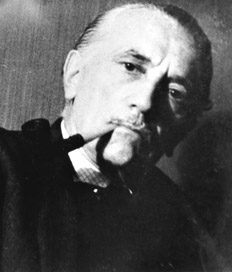Jueves, 30 de octubre de 2014
Al indagar sobre la condición latinoamericana de
Enrique Pichon-Rivière, Horacio González concluye en
que “el latinoamericanismo no es otra cosa que la visita absolutamente
libre, libertaria, a los textos más importantes de la contemporaneidad,
que son los textos rotos, los rezagos de una civilización a la espera de
que otra los complete”.
Por Horacio González *
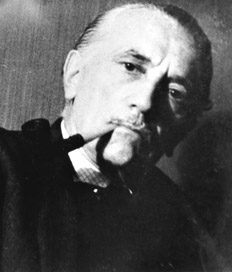
Latinoamericanizar
a Pichon-Rivière me parece una gran oportunidad para pensarlo, para
invocarlo y para reflexionar en torno de esta figura, que personalmente a
mí siempre me interesó mucho. Quiero entonces, remontarme a una época
un poquito más lejana que la de Pichon-Rivière, que es aquella en la que
Buenos Aires recibe la noticia de la obra de Lautréamont, cuya lectura
tendría tanto interés para él. Los primeros que lo leen en la Argentina
son psicólogos o psiquiatras, a los que no les podríamos decir
psicólogos sociales. Y lo hacen de una manera muy particular, que me
parece inspiradora para replantear el interés por esos psicólogos y
literatos que son sus primeros lectores y que me producen cierta
invitación a relacionarlo con algunas
cuestiones que veo alrededor de la
presencia de Pichon-Rivière en la lectura y en las prácticas
psicosociales en Argentina.
Los primeros que leen a Lautréamont en Argentina son los miembros de
un grupo humorístico, un grupo intelectual de características
dramatúrgicas, digamos así, que es el grupo La Siringa: se reunían en el
actual edificio de las Galerías Pacífico, que en algún momento fue un
gran centro cultural donde participaba muy especialmente Rubén Darío,
quien es uno de los que trae la lectura del Conde de Lautréamont a
Latinoamérica. Y uno de los lectores importantes de Lautréamont es José
Ingenieros, del cual se puede decir que, en la historia de la
psiquiatría argentina, es un psicólogo social, aunque esa expresión no
existiera. Ingenieros imagina que la obra de Lautréamont es una
invención humorística y sarcástica de grandes simuladores. Su tesis es
la idea de que hay una simulación que constituye esencialmente el ideal
del Yo o la presencia del Yo en la sociedad. Y en ese sentido, imagina
que textos inventados podrían dar lugar a una terapéutica. Y supone que
esa invención es también un pacto literario, vinculado a un simulacro de
capillas intelectuales de vanguardia. Es así que llega a Latinoamérica
la lectura de Lautréamont. Los cantos de Maldoror es un gran libro, su
gran reflexión onírica es el gran sacudón de la modernidad ese libro, el
origen del surrealismo.
Ingenieros, erróneamente, y no sé si Rubén Darío, lo dan como la
base inicial de un gran simulacro que podría transformarse en una
terapia. Y es así que esta terapia vinculada al modo de desatar los
núcleos de simulacro de la personalidad tenía que estar vinculada a la
broma, al humor, a la invención de personalidades, al enmascaramiento de
la personalidad, y el psiquiatra o el psicólogo debían asumir un
enmascaramiento. En ese sentido, tenemos el caso de un pobre paciente de
la época, uruguayo. Un caso que relata Ingenieros. Lautréamont, cuyo
nombre civil era Isidore Ducasse, nació en Uruguay por una de esas raras
peripecias del destino: el fundador del surrealismo es uruguayo, esto
en un sentido amplio, latinoamericano. Su padre era cónsul en
Montevideo, nada menos que en la época del sitio de Rosas. Y el paciente
del caso que relata Ingenieros cree ser hijo del propio papá de Isidoro
Ducasse y, por lo tanto, hermano del Conde de Lautréamont. Ingenieros
sigue con la burla, le toma la palabra a este paciente porque piensa que
la vía de la curación es explotar la cuestión Lautréamont, esto es, la
cuestión del padre, de la ficción o, dicho de otra manera, del padre
ficcional. Es decir, inventar textos o dejar que se inventen en fórmulas
enigmáticas y ficcionales para la personalidad y que eso permitía de
algún modo una suerte de intervención muy firme a través de un shock
teatral humorístico, en el cual participaban el psiquiatra y el paciente
del mismo modo. Por lo tanto, podemos suponer que la primera
intervención en la historia de la psiquiatría, de la psicología o del
psicoanálisis en Argentina, como lo quieran llamar, es este pequeño
episodio alrededor de escritores, donde están implicados ni más ni menos
que Rubén Darío y José Ingenieros.
Los intereses sociales y políticos de José Ingenieros y su
contradictoria intervención en todos los ámbitos de la cultura nacional
son evocaciones muy firmes de lo que se puede hacer con este mismo tema.
Sería un error muy grande ubicarlo en categorías que ya no pertenecen
enteramente a la comprensión analítica de este período: positivismo,
biologismo, incluso racismo. Algo de eso hubo pero la primera
experiencia de la psiquiatría en la Argentina, a pesar de que proviene
de una escolástica positivista, es más libre de lo que pensamos. Y hoy
la podemos rescatar de otra manera, porque es una fórmula irremplazable
para dar cierta pertenencia en términos de una memoria psiquiátrica en
la Argentina relativa a la cuestión del surrealismo.
Pichon-Rivière entra de alguna manera surrealista a esta historia, y
de ahí la posibilidad de enlazarlo a esta formulación
humorísticapsiquiátrica de Ingenieros. Y es surrealista de por sí su
vocación personal, artística, estética, por sus compañeros de viaje,
digamos. Son historias muy conocidas, no es necesario recordarlas aquí. Y
se puede decir que este ciclo de la psiquiatría argentina va del
Lautréamont de José Ingenieros, que lo considera falso, al Lautréamont
de Pichon-Rivière, quien no lo considera falso porque efectivamente son
escrituras que no han sido falsificadas. Pero que de alguna manera
supone cierto nivel de dramatismo en la construcción del sujeto, lo cual
no deja de tener cierta relación con el modo en que se estructuró ese
grupo humorístico de principios de siglo XX, vinculado a los comienzos
de un cierto psicoanálisis en la Argentina. José Ingenieros recibe el
psicoanálisis pero lo desvía; no le interesa, porque le interesan más
estas experiencias. Primero de base más biológica, podría no
interesarnos ahora eso, y segundo de base más dramatúrgica, y eso sí
puede interesar. Y en ese sentido, el compromiso de Pichon-Rivière con
el surrealismo es la otra veta para interpretar lo presuntamente
latinoamericano, puesto que el surrealismo es lo más latinoamericano que
hay: es la formulación de textos, vinculados a la manera de escrituras
que surgirían de los lugares innominados del “yo”, lo llamemos como se
quiera, no quiero pronunciar los nombres canónicos, porque todos estos
nombres para mí están bajo fuerte discusión. El surrealismo sería la
irrupción de la diversidad temporal proveniente de un barroquismo del
inconsciente, que da origen a una extensa literatura. Pero no solo eso.
En Breton, no hay ninguna duda de que hay una relación con
Pichon-Rivière importante. Una relación parisina. Pichon-Rivière es hijo
de franceses que están en Argentina, en el Chaco. Y no sólo Breton,
sino que también convendría indagar sobre ese latinoamericanismo de los
personajes de Horacio Quiroga. Los desterrados y Los destiladores de
naranjas, por ejemplo, son personajes muy pichonianos, hay un desarraigo
del francés que busca un arraigo finalmente imposible, como quizás es
la categoría de lo imposible en materia de arraigos personales con
cualquier cosa que sea. Ahí yo revisaría, en la perspectiva de colocar a
Pichon en ciertos cánones latinoamericanos, la vinculación con la
cuentística de Horacio Quiroga, que son todos personajes con una
inmigración hacia la zona chaqueña y misionera muy parecida a la familia
Pichon-Rivière. Es el ámbito ficcional, se dirá, pero no es tan
diferente del vínculo intelectual que establece Pichon-Rivière con André
Breton, es decir, su interés por la obra del autor del manifiesto del
surrealismo.
Cuando hablamos de latinoamericanismo estamos hablando de un objeto
muy difícil de aprender: no es una categoría preexistente, no es un
concepto que ha sido construido por alguien que, efectivamente, nos
obligue a ser latinoamericanos. No es una prohibición al universalismo
ni al surrealismo, ya que ha dado lugar a la gran obra de Carpentier, a
la gran obra de Lezama Lima, que no dejan de tener vinculación con
algunos aspectos de la obra de Pichon-Rivière, sobre todo con sus
grandes artículos sobre la noche, el fútbol. Me parece que también hay
que buscarlo por ahí. Es un viaje a Latinoamérica: el latinoamericanismo
no es un estar siempre ahí. Y es un viaje de un descubrimiento
incesante, que llega hasta nuestros días y que no se va a agotar. En ese
sentido también me parece que hay una posible latinoamericanización, si
entendemos por esto una interconexión que involucra sorpresas
territoriales, viajes y exploraciones que tienen el desarraigo como tema
fundamental del existir y cierto prematuro existencialismo que está muy
presente, es un capítulo interno de cierto extraño existencialismo que
en este caso sí tiene vertiente latinoamericana.
En el esfuerzo de pensar esta latinoamericanización, me atengo a
ciertas biografías, encuentros y familias de ideas que tienen algunos
puntos convergentes. Pienso, a través de los textos y su irradiación, a
veces casual, de significados coincidentes, en explorar otra
posibilidad, un gesto que no me animo a definir claramente, por la
envergadura que tendría. Me refiero a la posibilidad de que ciertas
corrientes indigenistas contemporáneas puedan encontrarse, de alguna
forma, dentro de la psicología social, de la psiquiatría o del
psicoanálisis existencial de la Argentina, en cualquiera de sus
vertientes. Esto podría ocurrir en la medida que se acudiera a los
cimientos mitológicos y legendarios del pensamiento de los pueblos que
originariamente habitaron estas tierras y cuyos legados viven de maneras
muy secretas, muchas veces imperceptibles. Por eso, no es un nudo que
alguien vaya a deshacer fácilmente, es tarea de una generación, es una
invitación intelectual a reflexionar con los más altos instrumentos del
pensamiento.
Y no dije “existencial” en vano. Voy a mencionar a Sartre. El ECRO
(“esquema conceptual referencial operativo” de Pichon-Rivière)
personalmente me produce cierta una incomodidad, esa sigla. La razón
dialéctica de Sartre tiene la misma disposición para decir algo en
relación a lo espiralado, al modo en que se producen los contrastes, al
concepto anterior que se cancela para llegar a una experiencia superior,
que son las fórmulas del pensar. Lo de Pichon es más o menos simultáneo
a la Crítica de la razón dialéctica de Sartre, pero Sartre lo llama de
otro modo, lo llama método progresivoregresivo. No le veo tanta
diferencia, porque son todos los hijos de la dialéctica. Lo menciono
porque, sin duda, si Sartre hubiera venido a Latinoamérica y se hubiera
quedado, como los destiladores de naranjas de Horacio Quiroga,
hubiéramos hablado de una latinoamericanización de Sartre, que no
hubiera sido sólo la del huracán sobre el azúcar y otros compromisos que
tuvo con Latinoamérica a través de la Revolución Cubana.
Lo latinoamericano sería, entonces, una apertura fuertemente
evocativa de un conjunto de lecturas que provienen también de
desterrados, provienen del gran pensamiento europeo, que no vamos a
negar, mucho menos porque en este caso proviene de un pensamiento de
exiliados, de ese pensamiento europeo que está en las márgenes, que está
en la disidencia, que está vinculado a las grandes transformaciones
sociales y cuyo eco está en Latinoamérica. Pero el latinoamericanismo es
más que un eco, es un diálogo acuciado por la innegable historicidad
que, si no hace diferente a la conciencia humana, la hace diferir en
relación a sus experiencias de temporalidad y territorialidad. En
cualquier época se escucha un eco que algunas veces es un grito dormido
de las civilizaciones primitivas o que estuvieron primero en este lugar.
Y también de todo aquello que se construyó en términos de una gran
conjunción de ideas, que es la palabra surrealismo, que también yo pongo
en discusión, pero que supone que hay una realidad, una otra cosa que
la hace otra, que la arenga desde otro tiempo quebradizo, que la
espiraliza, como diría Pichon-Rivière, que la convierte en una grieta
existencial, que le permite una cura, en todas las enormes extensiones
que tiene esta expresión.
Y en ese sentido me parece que la épica pichoniana, que es una ética
terapéutica, científica, artística, existencial, es sumamente
prometedora para este país y esta ciudad, podemos decir que para
Latinoamérica, porque efectivamente, supone un escritor con un texto que
se parece mucho al de Lautréamont, es un texto compuesto por sueños
rotos, por símbolos enigmáticos, por el misterio de la escritura, y eso
se parece mucho a lo que definiríamos como cierto inconsciente
individual y social. Por eso, cuando esta historia comenzó puede haber
uno que haya creído que el texto de Lautréamont era una mera invención
de una capilla literaria que hacía de la terapéutica una burla y de la
burla una terapéutica capaz de desentrañar las sujeciones del individuo
que no le permitirían comprender el fondo irónico de toda experiencia. Y
concluiría o tendría una estación primordial en un Pichon-Rivière que
también, con esta misma imagen de Lautréamont, indica que el
latinoamericanismo no es otra cosa que la visita absolutamente libre,
libertaria diría yo, a los textos más importantes de la
contemporaneidad, cualesquiera sean, que son los textos rotos, los
rezagos de una civilización que espera que otra los complete. Los textos
que tienen la carga del enigma son los que, quizás, un continente como
Latinoamérica pueda desentrañar.
En ese sentido me parece que el viaje mismo de Pichon-Rivière, el
intento de economía familiar de su padre desde el Chaco, la fundación
del Partido Socialista de Goya, que es una experiencia extraordinaria de
Pichon-Rivière, y su venida a la Buenos Aires de la calle Corrientes y
del Luna Park, me parece que ahí se constituye un tipo de experiencia
urbanoexistencial que no hace fácil el concepto de Latinoamérica,
porque, frente a todo lo que dije, parece una abstracción. Pero que lo
hace una efectiva promesa. Y como promesa, ya no como abstracción, el
concepto Latinoamérica aún me parece que nos está esperando. Y el nombre
de Pichon-Rivière va a tener mucho que ver con eso. Pero va a tener que
ser leído como parte de una literatura universal que se hace
latinoamericana y de ninguna manera desvinculada de las grandes fuentes
del pensamiento filosófico, fenomenológico también y existencial de su
época. Y sólo como individuos de una época que no tiene fronteras, me
parece, podemos construir ese latinoamericanismo.
* Director de la Biblioteca Nacional. Transcripción de una
conferencia pronunciada en el seminario “Pichon-Rivière como autor
latinoamericano”, realizado en 2011. Incluida en Pichon-Rivière como
autor latinoamericano, de Fernando Fabris (comp.), recientemente
publicado por Lugar Editorial, que se presentará el próximo lunes a las
19 en la Biblioteca Nacional.
Fuente: Página|12